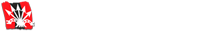30 años de abusos de poder, de adoctrinamiento en las escuelas, con la complicidad del bipartidismo y la partidocracia, 30 años mirando hacia otro lado mientras se consumaba el incumplimiento de sentencias judiciales exigiendo a los directores de los centros educativos el derecho de los alumnos a hablar su idioma, el español; 30 años de clientelismo, de amiguismos, de negocios compartidos entre CiU y el PP, 30 años de corruptelas públicas y privadas, dan al traste, a día de hoy, en una Cataluña de perdedores, una Cataluña dividida y, a primera vista al menos, irreconciliable. Las cifras las podemos leer en cualquier diario.
Un tejido social cosido mentira a mentira, en el que brillan por su ausencia el sentido común, la autocrítica, desde luego la generosidad y frente a ello, endogamia y una falta de miras casi enfermiza, absurda, esperpéntica, que ve mártires donde sólo hay cobardes. Que convierte al huido Puigdemont - incapaz de afrontar sus responsabilidades legales, tras dos meses de exhibición junto a unos flamencos ultraderechistas y casposos dados igualmente a la defensa del terruño por encima de todo-, en presidente.